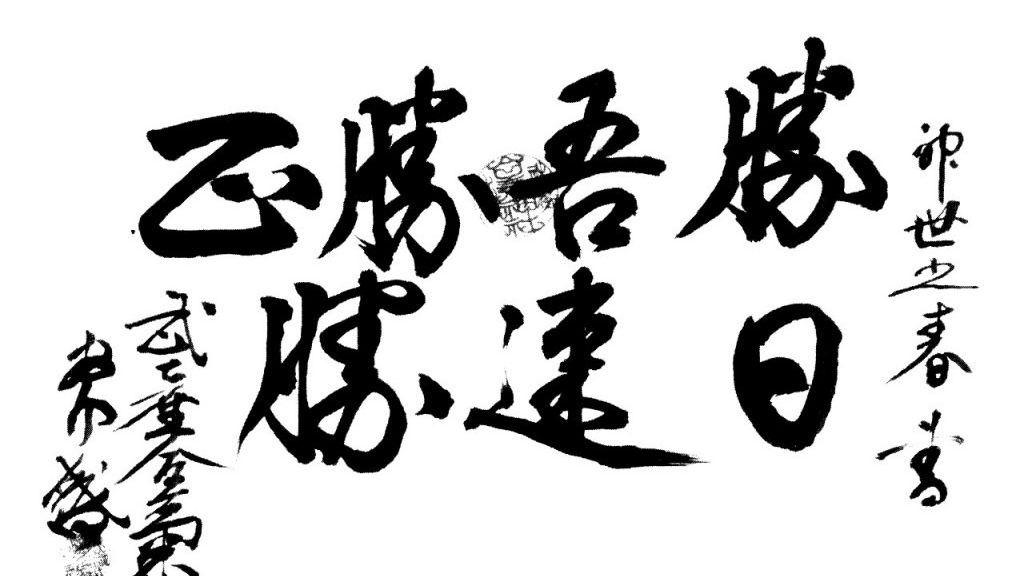Érase una vez un niño destinado a ser un gran guerrero. Desde que apenas sabía andar recibió una espada de madera e instrucción para manejarla. No era más hábil que sus otros compañeros, de hecho, muchos de ellos parecían mostrar mayor talento que él. Algunos eran más grandes, más fuertes, más rápidos y sus reflejos más atentos. Ni siquiera resultaba especialmente valiente o resuelto. Nada hacía sospechar que nuestro niño alcanzaría tal destino. De hecho, todo el mundo le llamaba simplemente “Pequeño”.
Un día, practicaban la técnica de la espada bajo los árboles, blandiendo sus armas de madera y cortando el aire buscando la precisión en el movimiento. Aprendían a mover el peso de una pierna a otra, a acompasar la respiración a los movimientos de la espada, a equilibrar el control de la forma apropiada entre las manos, a no tensar los hombros y gran cantidad de detalles técnicos por los que, a menudo, eran reprendidos si no ejecutaban correctamente.
Durante un descanso de la práctica, el maestro, a quien conocían como maestro Búho, debido a que era un experto criador de búhos, preguntó a los alumnos:
-¿Cuál es el objetivo del guerrero?
Todos los niños callaron.
-Os he hecho una pregunta. ¿Cuál es el objetivo del guerrero?
Todos los niños se miraban unos a otros esperando que alguien diera una respuesta, pero ninguno parecía atreverse a ser el primero.
Uno por uno, tuvieron que dar sus opiniones.
-Ser valientes.
-Ser hábiles con las armas.
-Obedecer órdenes.
-Ser fuertes.
-Derrotar a sus enemigos.- Esta última fue la respuesta de nuestro Pequeño.
-¿Quiénes son sus enemigos, Pequeño?– Preguntó el maestro.
-Pues… sus enemigos son los que quieren hacerle daño, maestro.– Contestó el niño dubitativo.
-Ahora mismo, desde este preciso lugar, sigue el cielo del Sur 40.000 pasos, busca allí a un enemigo, derrótalo y vuelve a decirme qué has encontrado. Para realizar tu encargo, abandonarás aquí tu arma.
Pequeño saludó con una inclinación a su maestro, dejó el arma en el armero, orientó los pies hacia el sur y comenzó a caminar contando los pasos.
Como había salido por la tarde no tardó en oscurecer. No llevaba ninguna mochila con víveres, ni siquiera una manta para dormir. Solo llevaba puesto su traje de práctica. Por suerte había un riachuelo que atravesaba toda la zona del que obtenían agua para beber y en el que solían bañarse los días de mucho calor, así que, al menos, no pasaría sed.
Aunque era primavera, las noches eran frescas, así que Pequeño tenía hambre, sueño y frío. Se acurrucó entre las raíces de un árbol intentando conservar el calor y dormir lo antes posible para no sentir el hambre. Pero la noche en el bosque era oscura y llena de ruidos que asustaban a Pequeño y no le dejaban dormir. A ratos, temblaba de frío y otros lloraba por miedo hasta que consiguió dormirse cuando casi había amanecido.
Al día siguiente, la luz del sol le despertó golpeándole con fuerza. Si por la noche había pasado frío, ahora el calor le quemaba la piel y le molestaba en los ojos cansados. Pero Pequeño continuó caminando sin hacer caso al hambre ni al escozor en los brazos y el cuello producido por el sol.
Finalmente, a media tarde, alcanzó los 40.000 pasos que había contado diligentemente y se dispuso a encontrar un enemigo al que derrotar. Pero primero, buscó un trozo de madera que pudiera usar a modo de espada de entrenamiento y entretanto, la noche volvió a acecharle en medio de ningún sitio.
Vio una columna de humo elevarse detrás de un cerro y se apresuró a correr. Con suerte, pensó Pequeño, llegaría antes del anochecer.
Cuando llegó, encontró la casa de unos agricultores muy pobres. Tan pobres, que la casa no tenía puerta a la que llamar.
-Disculpen– dijo Pequeño –He llegado hasta aquí siguiendo las órdenes de mi maestro, pero no he comido ni dormido desde ayer.
-Pasa, niño. No tenemos mucho, pero no dejaremos que pases hambre.– Dijo la madre.
-Muchas gracias señora.
Mientras que devoraba el plato de comida que le habían ofrecido, el padre le preguntó a Pequeño:
-Y ¿qué instrucciones son esas que traes de tu maestro?
-Tengo que encontrar a un enemigo y derrotarlo.– Dijo Pequeño con fiereza.
-¿Quién es ese enemigo?– Dijo la madre sorprendida.
-No lo sé… un enemigo cualquiera.
-Por aquí no hay enemigos que derrotar. Nunca hemos tenido problemas con nadie.– Dijo el padre. –Los únicos enemigos por aquí son el hambre cuando hay malas cosechas, la sed cuando hay sequías, el frío cuando nieva en invierno y el miedo cuando aúllan los lobos.
-Y ¿cómo se vence a esos enemigos? ¡No se les puede golpear con una espada!– Preguntó Pequeño.
-Hay que quitarles su poder. No se les puede dejar ningún sitio en la mente o en el corazón donde se puedan enganchar y ellos solos terminan desapareciendo como una madera que arrastra el río.- Dijo la madre.
Pequeño pensó en lo que le había sucedido la noche anterior y agradeció a la familia que le acogieran, le alimentaran y le protegieran. Al día siguiente, Pequeño veía el mundo con mayor claridad y decidió volver a la escuela. Volvió siguiendo el mismo camino que le había llevado hasta allí usando como bastón el palo que pensaba haber empleado como arma.
Muy entrada la noche llegó de vuelta a la escuela, cansado y hambriento. Se dirigió al maestro antes de ir al comedor.
-¿Y bien? ¿Qué enemigo encontraste, Pequeño?
-Combatí a varios enemigos, pero no los encontré, sino que me acompañaban desde el principio: El miedo, el frío, el hambre y el cansancio.
Contó entonces su viaje al maestro.
-Los enemigos a los que un guerrero combate a diario son los que lleva consigo. Ese es el objetivo del guerrero.
Después, el maestro le llevó al comedor, se aseguró de que comiera y le envió a dormir.
Al día siguiente, las prácticas de armas continuaron.
Y continuaron durante años.
Hasta que Pequeño ya no era tan pequeño, pero aún seguían llamándole de la misma manera. Muchos de sus compañeros de aprendizaje habían abandonado sus estudios y perseguían otras metas, pero él seguía practicando a diario. Había mejorado mucho y ya no se preocupaba de los detalles técnicos. Más bien estudiaba cómo encontrar el momento exacto para avanzar y para retroceder, como romper las guardias de sus oponentes, conocer cuando éstos estaban despistados o hacerles caer en sus trampas para derrotarlos.
Un día de verano, el maestro preguntó a los alumnos antes de empezar una clase:
-¿Qué se espera de un guerrero?
Y los alumnos contestaron:
-Que luche hasta el final.
-Una gran habilidad en el combate.
-Que obedezca las órdenes.
-Que proteja la vida. – Esta última era la respuesta de Pequeño.
-¿Acaso no es esa la labor de un médico? ¿Cómo pretendes proteger la vida empleando técnicas que la destruyen?
-Protegiendo a aquellos que no se pueden proteger a sí mismos.
-Ahora mismo, desde este preciso lugar, sigue el cielo del este 80.000 pasos. Allí protegerás una vida y volverás a contarme tu viaje.
Pequeño orientó sus pies hacia el este y comenzó a caminar contando los pasos. Ya estaba acostumbrado a dormir a la intemperie, a encontrar comida y cobijo, así que cuando la noche le encontró no tuvo ningún problema para dormir y proseguir su viaje por la mañana. Pero esta vez, algo le llamó la atención cuando estaba a punto de contar los 80.000 pasos. Encontró una guarida donde tres lobeznos peleaban entre sí. Gruñían y ladraban casi sin fuerzas desfallecidos de hambre. Ningún lobo adulto había pisado el terreno en días.
Dejó a los cachorros en su guarida y pensó en conseguir comida y alimentarlos cuando se encontró a varias personas que iban de caza.
-¡Buenos días!– saludó la partida de caza.
-¡Buenos días!– Dijo Pequeño.
-Ten cuidado, extranjero. Hay lobos por la zona. Hace varios días matamos a una loba que atacaba al ganado.
-Lo tendré.– Dijo Pequeño.
-Estamos buscando a sus lobeznos, ¿no habrás los habrás visto por casualidad?
-No he visto nada, acabo de llegar. Tengo un encargo de mi maestro. En cuanto termine, volveré a la escuela.
-Pues mucha suerte con tu tarea. Nosotros seguimos con la caza.
-Buena caza.– Dijo Pequeño sin ninguna convicción.
Entonces cayó en la cuenta de la complejidad de la situación. Si quería salvar a los cachorros, tendría que matar para conseguirles comida. Asimismo, los cazadores pretendían salvar a su ganado matando a los lobeznos. Pero, tarde o temprano, ellos mismos terminarían comiéndose a su ganado.
No era la primera vez que Pequeño cazaba, pero ahora era consciente de que cada vez que lo hacía, una vida desaparecía. Al parecer, preservar una vida requería a menudo quitar otra a cambio. Para que las lobas alimentaran a sus lobeznos, tenían que matar, pero para proteger al ganado, los cazadores también lo hacían. En la naturaleza, la vida era la única moneda que compraba vida, ya fuera animal o vegetal.
Por un momento pensó en que no debía ayudar a los lobeznos. No creía que fuera correcto. Sin embargo, los gruñidos de los pequeños cachorros habían llegado a Pequeño al corazón y sentía que no podía abandonarlos. Sentía que eran animales inocentes, pero ¿acaso era menos inocente el animal al que tendría que matar para alimentarlos? Finalmente, sus sentimientos de compasión hacia los lobeznos se impusieron y con un pesar que no había experimentado nunca antes, preparó una trampa, atrapó a un conejo y con su carne, alimentó a los cachorros. Después, los llevó consigo de vuelta a la escuela.
Entonces le contó al maestro:
-Maestro, sacrifiqué una vida para salvar otras, pero no estoy seguro de si tomé la decisión correcta.
-Y nunca lo estarás, Pequeño. Las vidas se sacrifican cada día a nuestro alrededor como parte natural de cómo son las cosas. Como guerrero, la carga que supone esa elección recae sobre tus hombros.
-Maestro, al contrario de lo que hubiera podido pensar, salvar una vida no puso a los lobos en deuda conmigo, sino que, ahora, siento una gran responsabilidad para con ellos.
-La tienes, Pequeño. Ahora ve y descansa. Come y alimenta a tus cachorros. Mañana temprano tienes que continuar con tu práctica.
A la mañana siguiente, muy temprano, retomó la práctica.
Y la práctica continuó durante años.
Pequeño era ya un adulto, pero su nombre original se había olvidado en la escuela. Todo el mundo seguía llamándole “Pequeño”. Corrían rumores entre los alumnos más jóvenes que enlazaban su nombre perdido con las historias que corrían sobre él y los lobos que cuidaba, que eran descendientes de los lobos que había salvado tantos años atrás. Todos sus compañeros de aprendizaje, salvo un par de ellos habían abandonado la escuela. Cuidaban de sus familias y ocupaban altos grados en la organización militar.
En cambio, aunque Pequeño ya se había convertido en uno de los instructores, seguía practicando a diario. Ya no se preocupaba de los detalles del combate, solo buscaba que los movimientos no dependieran de sus decisiones conscientes y poder controlar las situaciones del combate hasta el punto en que no tuviese que llegar a desenvainar una espada.
Un día de otoño, el anciano maestro le dijo durante un paseo a caballo:
-Pequeño, siempre que te he preguntado, has dado con la respuesta oportuna. Me gustaría hacerte una pregunta más. ¿Cuál crees que es la mayor comprensión que puede alcanzar un guerrero?
Pequeño pensó durante un rato y finalmente contestó:
-Comprender la naturaleza de la vida y de la muerte.
-Ahora mismo, desde este preciso lugar, sigue el cielo del oeste 160. 000 pasos. Estudia allí la naturaleza de la vida y de la muerte y vuelve a contarme lo que has encontrado.
Pequeño orientó a su caballo hacia el oeste y cabalgó contando los pasos durante varios días.
Al alcanzar su destino, paró en el riachuelo donde abrevó a su caballo y limpió su sudor. Entonces apareció un anciano que se dirigía también hacia la orilla.
-Buenos días, anciano.– Saludó Pequeño.
-Buenos días, a ti también, Pequeño.– Dijo el anciano.
-¿Me conoce?
-¡Pues claro que sí! ¡Desde que eras un renacuajo y llegaste a la escuela! ¡Tú a mí también me conoces!
-Siento la torpeza, pero no consigo recordarle.
-Eso es porque nunca habías visto mi rostro, pero has bebido mis aguas y te has bañado en mí cientos de veces. Te acompañé en tu primer viaje y tus lobeznos bebieron de mis aguas en el segundo. También acompañé en sus viajes a tu maestro, y al maestro de su maestro y a su maestro anteriormente, así durante generaciones.
-¿Qué quiere decir? ¿Quién es usted?
-Soy el espíritu de este río.
-¿De verdad? ¿Cómo es eso posible?
-Pues no lo sé, sólo sé que soy más que arena, piedras y agua que fluye.
-¿Acaso tienen espíritu todos los ríos?
-Pues tampoco lo sé. ¿Lo tienen todos los humanos? ¿Lo tiene alguno siquiera?
-Y ¿Qué puedo hacer por usted?
-Nada. Sólo vengo a acompañarte en este momento. Debo decirte que tu maestro ha muerto.
Pequeño se sobresaltó y su rostro se quedó pálido. Las lágrimas saltaron de sus ojos. Se incorporó rápidamente para montar de vuelta en su caballo.
-¿Dónde vas, Pequeño?
– ¡A la escuela!¡Tengo que volver con el maestro!
-¿Y de qué le va a servir ahora? Te envió a una misión y esperaba que la completaras.
-Pero tengo que despedirme de él. ¡No se puede marchar sin que le diga adiós!
-Pequeño, tu maestro ya no está, pero no se ha ido a ningún sitio.
-¿Qué se supone que quiere decir eso?– Dijo Pequeño aún con lágrimas en los ojos.
-Llevo recorriendo el mundo desde hace mucho tiempo. Antaño fui un gran río que separó montañas y creó valles, que alimentó y destruyó ciudades cuyos nombres ya ni siquiera recordáis. Y ahora, mi fin está también cerca, aunque muchas generaciones humanas futuras aún podrán conocerme. ¿Sabes que he observado en el mundo en todo este tiempo?
-No, dímelo, por favor.
-Un denso entramado, como el tejido de un telar que lo une todo. Todo lo que puedes ver y lo que no, cualquier ser, animal, planta o cosa que se manifiesta en este mundo no es más que un montón de hilos entretejidos que tarde o temprano se deshilachan y se tienen que devolver. Y con esos mismos hilos otras cosas toman forma. El universo en que vivimos no despilfarra nada. Aquello que se desteje vuelve a tejerse de nuevo en otro lugar creando otra cosa, luego otra, luego otra y así indefinidamente. Ni siquiera las estrellas en el cielo, que son los seres más longevos que he podido observar, están libres de esta transición. No sucede a menudo, ni mucho menos, pero desde que las observo, algunas pocas estrellas muy lejanas han dejado de brillar. Parte del tejido que las componían ahora forma parte de algunos seres y objetos que puedes ver a tu alrededor. Quizá, en el futuro, vuelva a ser parte de otras estrellas, porque todo está en continuo movimiento.
-Pero ahora siento tristeza por la marcha de mi maestro.
-No se siente tristeza por los que se van, sino por los que nos quedamos. Algunos hilos muy sutiles nos unen unos a otros en ese telar y cuesta que se separen. Pero créeme, es peor intentar retenerlos. Si lo haces, terminan por rasgarse y producen un agujero que después cuesta mucho coser. La separación es inevitable, el dolor que produce también lo es, pero querer retener lo que se ha separado produce un sufrimiento mayor aún.
-Nunca pensé que llegaría a tener que despedirme de él.
-El crecimiento y la caída son cosas naturales en el mundo. Les sucede a los hombres, los imperios, las estrellas y al mismo universo, sólo que en distintos espacios de tiempo. El día que contestaste “Derrotar a sus enemigos”, tu maestro supo que el principio de tu alzamiento era el inicio de su ocaso.
Pequeño se sentó pensativo al lado del anciano y se mantuvo en silencio toda la noche hasta que amaneció. En algún momento, el anciano se había marchado y ya nunca más volvió a verle. Pequeño le habló al río, a la piedra, a la hierba y a la montaña contándole su conversación con el espíritu del río tal y como se la habría contado a su maestro.
A su vuelta a la escuela. Pequeño acató su última voluntad y se convirtió en su sucesor como director. Desde entonces le conocieron como maestro Lobo, debido a que era un experto criador de lobos.
Allí siguió enseñando y practicando durante años. De vez en cuando, cuando los pequeños practicaban la técnica de la espada bajo los árboles, blandiendo sus armas de madera y cortando el aire buscando la precisión en el movimiento. Mientras que aprendían a mover el peso de una pierna a otra, a acompasar la respiración a los movimientos de la espada, a equilibrar el control de la forma apropiada entre las manos, a no tensar los hombros y otra gran cantidad de detalles técnicos por los que les reprendía si no ejecutaban correctamente. Preguntaba:
-¿Cuál es el objetivo de un guerrero?
Y pasaron muchos otros años hasta que apareció un niño pequeño que no era más hábil que sus otros compañeros. Muchos de ellos parecían mostrar mayor talento que él. Otros eran más grandes, más fuertes, más rápidos y sus reflejos más atentos. Un niño que ni siquiera resultaba especialmente valiente o resuelto que contestó:
-Derrotar a sus enemigos.